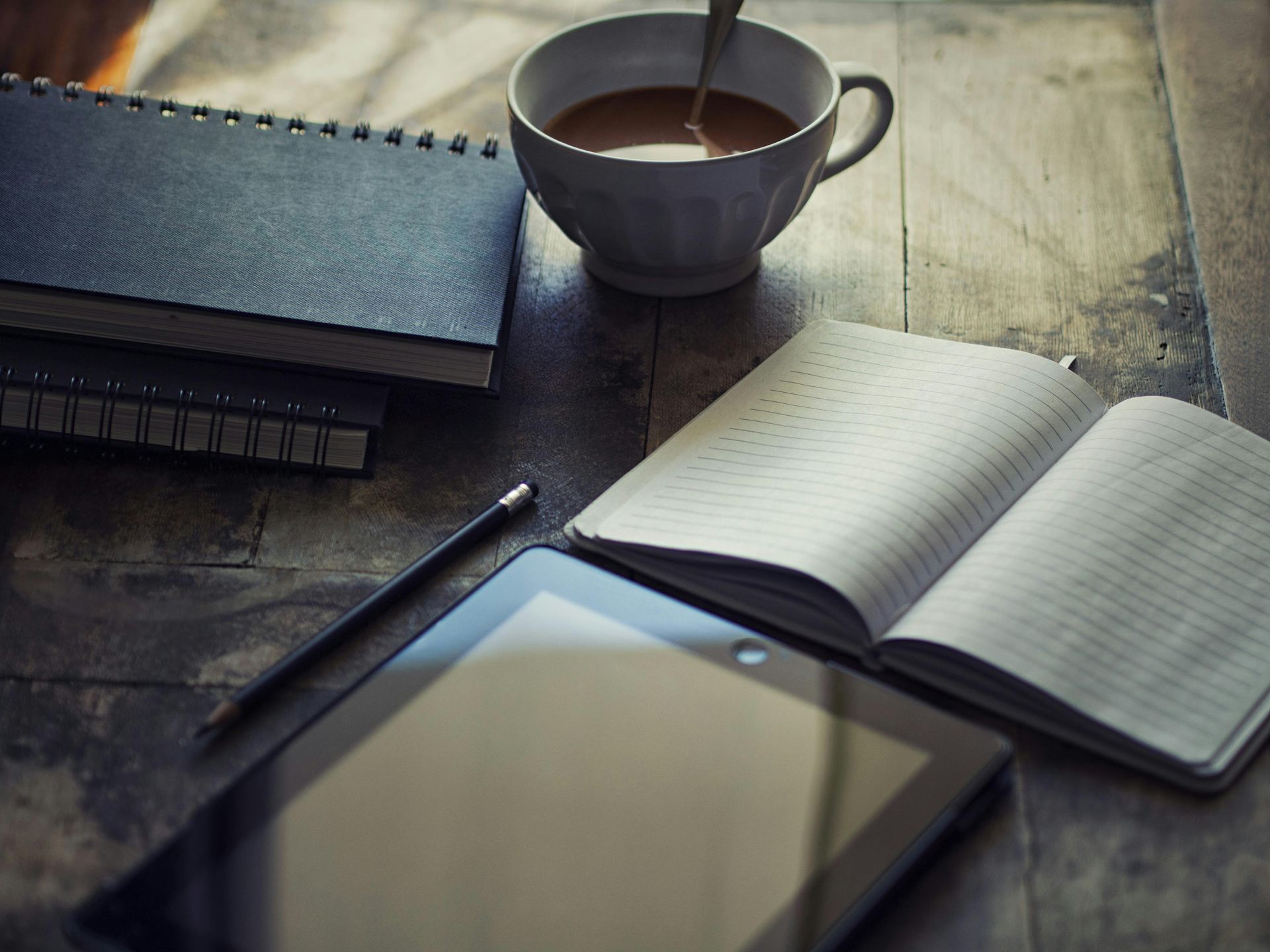La derogación de la tarifa nacional para los fletes de granos: implicancias jurídicas y riesgos de un mercado sin equilibrios
"El transporte de granos sin tarifa de referencia: mayor vulnerabilidad en la contratación"

"Miradas críticas, herramientas útiles y un compromiso con la realidad."
La Resolución 48/25 del Ministerio de Economía – Secretaría de Transporte que deroga la Resolución 8/16 SGT y con ella la tarifa nacional de referencia para el transporte de granos, no puede analizarse únicamente como una medida administrativa más. Desde una perspectiva jurídica, implica la supresión del único dispositivo público que dotaba de transparencia y previsibilidad a un mercado estructuralmente desigual.
El argumento oficial sostiene que la eliminación de la tarifa abre paso a una mayor “libertad de contratación”. Sin embargo, prestigiosa doctrina y destacada jurisprudencia han sido claras: la libertad contractual solo adquiere sentido cuando existe capacidad real de negociación en ambas partes. En mercados como el transporte de granos, donde más del 90% de los transportistas son pequeños empresarios y la demanda se concentra en unos pocos dadores de carga con poder de compra dominante, esta supuesta libertad se convierte (en muchos casos) en imposición unilateral de las condiciones contractuales.
El Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente el abuso de posición dominante (art. 11) y el DNU 274/2019 incorporó la figura del abuso de dependencia económica como conducta de competencia desleal. En esa línea, la tarifa de referencia no era una “distorsión” sino un instrumento correctivo: funcionaba como un parámetro indicativo, de carácter técnico y participativo, que podía ayudar a limitar los excesos y otorgaba un marco mínimo de equidad.
La eliminación de esta herramienta recuerda otros precedentes en las reformas normativas recientes. La derogación de los dispositivos de la Ley de Góndolas que prohibían abusos a los proveedores de supermercados significó retirar una tutela que buscaba equilibrar relaciones comerciales claramente asimétricas. El resultado fue previsible: los proveedores más pequeños vieron debilitada su posición frente a las grandes cadenas, reproduciendo condiciones de dependencia y prácticas abusivas.
Algo similar ocurrió en la producción de yerba mate, donde la falta de referencias públicas de precios derivó en que el poder de compra se concentrara y los productores más vulnerables quedaran sujetos a condiciones ruinosas. En todos los casos, lejos de promover la competencia, las desregulaciones consolidaron desigualdades estructurales.
El riesgo de la Resolución 48/25 es claro: institucionalizar un mercado donde las condiciones contractuales no son fruto de la autonomía de la voluntad, sino del abuso de poder de negociación. Esto no libera al mercado: lo priva de reglas mínimas de equidad y propicia su entrega a la discrecionalidad del actor dominante.
Por ello, resulta necesario que los legisladores y autoridades de aplicación reflexionen sobre mecanismos modernos de corrección de inequidades contractuales. Las experiencias comparadas muestran que no se trata de fijar precios rígidos, sino de crear dispositivos innovadores que garanticen plazos de pago razonables, condiciones dignas de trabajo y parámetros técnicos de referencia.
En definitiva, la verdadera seguridad jurídica no proviene de la ausencia de reglas, sino de su existencia clara, estable y eficaz. Allí donde las reglas se retiran, no queda un mercado más libre, sino un mercado más desigual. Y allí donde el derecho no limita los abusos, se resiente no solo la equidad contractual, sino también la sustentabilidad de todo el sistema productivo y comercial.
Valeria Pardo